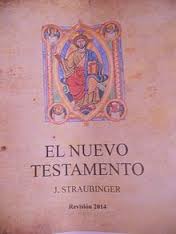CHESTERTON Y EL MISTERIO DE BELEN

Gilbert Keith Chesterton – (1874 – 1936)
Presentamos aquí algunas reflexiones del célebre autor inglés, Gilbert K. Chesterton, sobre Belén y el nacimiento de Cristo, según se leen en su obra El hombre eterno, en el capítulo titulado: El Dios de la caverna.
Este bosquejo de la historia humana comenzó en una caverna: la ciencia popular asocia la caverna con el hombre de las cavernas, y en ellas se han descubierto arcaicos dibujos de animales. La segunda mitad de la historia humana, que equivale a una nueva creación del mundo, comienza también en una caverna. Y para que la semejanza sea mayor, también en esa caverna hay animales. Porque se trata de una cueva usada como establo por los montañeses que habitan las tierras altas de los alrededores de Belén, y que todavía, en estos tiempos, recogen en cuevas su ganado al llegar la noche.
A ella llegó, una noche, una pareja sin hogar, y tuvo que compartir con las bestias aquel refugio subterráneo, después de que las puertas de todas las casas del pueblo se habían cerrado ante sus súplicas. Aquí fue, debajo de la tierra pisada por los indiferentes, donde nació Jesucristo. Pero en esta segunda Creación había, sin duda, algo de simbólico, como en las rocas primitivas. Dios fue también un hombre de las cavernas; también Él dibujó figuras extrañas de criaturas de caprichoso colorido sobre los muros del mundo; pero a estas figuras les dio vida luego.
La leyenda y la literatura, inagotables, han repetido hasta la saciedad las variantes de esta paradoja: que las manos que hicieron el sol y las estrellas fueron tan pequeñas que no pudieron siquiera llegar a las cabezotas de las bestias, que estaban en torno a su cuna. Sobre esta paradoja, sobre esta humorada, diríamos mejor, se funda toda la literatura de nuestra fe. La humorada escapa a toda crítica científica; tiene todas las virtudes de la verdad, salvo que no es verdad.
El contraste entre la creación cósmica y el nacimiento infantil y minúsculo, ha sido repetido, reiterado, subrayado, cantado y salmodiado en cientos de miles de himnos, ritos, cánticos, poemas, descripciones y pinturas. Por ello se necesita un espíritu crítico muy superior para emanciparse de la sugestión constante de la asociación de ideas. Algo debemos decir a este propósito, porque en ello está fundada la tesis del libro. Los críticos modernos conceden una gran importancia a la educación en la vida y a la psicología en la educación. Están hartos de oírnos que las primeras impresiones son las que fijan un carácter, y señalan, como ejemplos angustiosos, el del muchacho que turba su sentido visual con los colores falsos de un prisma, o cuyos nervios son, prematuramente, sacudidos por un estridor cacofónico. Nosotros fundamos una diferencia fundamental entre nacer cristiano o nacer judío, musulmán o ateo.
Los católicos han aprendido todo en los cuadernos, en las estampas. Los niños protestantes lo han aprendido en los relatos, y una de las primeras impresiones que ha recibido su imaginación ha sido esta combinación increíble de ideas contrastadas. No se trata, simplemente, de una diferencia teológica : es una diferencia psicológica.
Los agnósticos y los ateos, que en su niñez han conocido el Nacimiento, que han asistido a esta fiesta cristiana, no podrán nunca impedir, por muchos esfuerzos que hagan, que en su mente se opere esta asociación de ideas la idea de un niño y la idea de una fuerza desconocida capaz de sostener las estrellas. Su instinto y su imaginación realizarán, inmediatamente, esta asociación de ideas, por mucho que su razón trate de convencerse de que no hay necesidad de realizarla. Más aún: la simple visión de un cuadro, que represente una madre con un niño; tendrá para él un sabor de religión, y de la misma manera experimentará una sensación de piedad, de ternura, con la sola mención del nombre de Dios. Aunque ambas ideas no tengan necesaria ni naturalmente que ir combinadas. Necesariamente, no irán asociadas en la imaginación de un chino o de un griego antiguo, aunque se tratara de Aristóteles o Confucio.
Sin embargo, se han creado en nuestra mente porque somos cristianos y a consecuencia de la Natividad. Es decir, que, psicológicamente, somos cristianos, aun cuando, teológicamente, no queramos serlo. Hay una gran diferencia entre el hombre que sabe y el que no sabe. Es indispensable que esa diferencia exista entre el musulmán o el judío y nosotros, porque en nuestro particular horóscopo se verifica ese cruce de dos luces particulares, esa conjunción de dos estrellas. Omnipotencia e impotencia, o divinidad e infancia, forman, definitivamente, una especie de epigrama, que no puede borrarse ni desfigurarse por millones y millones de veces que se repita. Belén es, enfáticamente hablando, el lugar donde los extremos se tocan.

Natale – Charles Le Brun
Aquí comienza —no hace falta decirlo— una nueva influencia para la humanización del Cristianismo.
Si el mundo necesitara tomar un aspecto del Cristianismo que no diera lugar a contraversias, seguramente elegiría la Natividad. Y no hace falta hablar de lo que podría estimarse un aspecto controvertible (no quiero en ningún momento de mi razonamiento imaginar por qué): del respeto a la Santísima Virgen. Cuando yo era niño, una generación más puritana se opuso a la colocación sobre una iglesia parroquial, de una estatua que representaba a la Virgen y al Niño. Después de muchas contraversias, se transigió con que se suprimera al Niño. Se creía que la Madre era menos peligrosa al desposeerla de lo que constituía una especie de defensa suya. Pero es inútil. No se puede arrancar de los brazos de la estatua de una madre la figura de su recién nacido. No se puede alejar de ella. De la misma manera, no se puede suspender en el aire la idea de un recién nacido, aislarla, desmenuzarla. No se puede llegar al hijo sino a través de la madre. Si pensamos en Cristo en este aspecto, la idea le sigue, como en la historia. No se puede arrancar la idea de Cristo de la idea de la Natividad, y, como en los cuadros antiguos, estas dos cabezas están demasiados juntas, demasiado unidas, para que sea posible establecer una separación entre los halos luminosos que las circundan.
Todas las miradas de admiración y de adoración que estaban desparramadas hacia afuera, hacia las cosas grandes, se vuelven ahora hacia dentro, hacia las cosas pequeñas. Dios, que había sido una circunferencia, es considerado como centro; y un centro es infinitamente pequeño. La espiral espiritual procede de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Es centrípeta, no centrífuga. La fe se convierte, en muchísimos aspectos, en una religión de cosas pequeñas. Pero sus tradiciones, consagradas, certifican, suficientemente, esa maravillosa paradoja que significa la Divinidad en la cuna. Quizá no se ha concebido tan claramente la significación de la Divinidad en la caverna.
Se ha tratado de reproducir la escena de Belén con la mayor puntualización del tiempo y del lugar, del paisaje y de la arquitectura. Pero mientras todos han coincidido en que se trataba de un establo, no muchos han sabido que se trataba también de una caverna. Algunos críticos han creído ver una contradicción entre el establo y la caverna, con lo que demuestran saber muy poco de las cavernas y los establos de Palestina. Y como se han visto diferencias donde no las hay, no hay que decir que no se han visto donde las había. Mito o misterio, Cristo nació en una caverna, principalmente porque esto señalaba su posición entre los pobres y los abandonados.
Lo evidente es, como decía antes, que la caverna no ha sido interpretada tan común y claramente como un símbolo, como las demás realidades que rodean a la primera Natividad.
La explicación puede encontrarse en la dificultad que representa el hallazgo de una nueva dimensión. Cristo nació, no sólo en la superficie del mundo, sino “dentro” del mundo. El primer acto del divino drama se desarrolló, no ya en el escenario superficial a la vista del espectador, sino en un escenario obscuro y escondido, lejos de la luz; y ésta es una idea muy difícil de expresar de una manera artística. Lo extraño, en el caso de Belén, es que el cielo estaba debajo de la tierra.
Sería inútil el tratar de decir nada original, nada nuevo, acerca de la concepción de una divinidad nacida como Jesucristo, un caído sin hogar y sin ley, y precisamente con los atributos de la máxima ley y del máximo deber hacia los pobres y hacia los sin ley. En aquel momento es cuando adquiere profunda y real significación la verdad de que no hay ya esclavos. Habrá todavía gentes que lleven este título legal, en tanto que la Iglesia no tenga poder suficiente para rescatarlos; pero ya no existirá el estado de servilismo de los paganos. El individuo adquiere una importancia nueva. Un hombre no puede ser ya un simple medio para un fin. De ninguna manera, el medio para el fin de otro hombre.
Este hecho popular y fraterno tiene su analogía con la historia de los Pastores, que se encuentren un día hablando cara a cara con el Rey de los Cielos. Pero hay otro aspecto del elemento popular representado por los Pastores, que no se ha desarrollado debidamente, y que de un modo más directo se refiere a lo que estamos diciendo.
Los hombres del pueblo, los hombres humildes, como los pastores, han sido en todas partes los que crearon los mitos. Ellos fueron los que sintieron de un modo más directo, sin que la filosofía enfriara su sentimiento, lo que ya hemos dicho antes: que las imágenes eran productos de la imaginación, que la mitología era una especie de búsqueda, que había en la naturaleza algo sobrehumano. Ellos supieron descifrar que el alma de un paisaje es una historia, y el alma de una historia es una personalidad. Pero el racionalismo había destrozado ya estos tesoros de imaginación, realmente irracionales, del hombre rústico, al que con un procedimiento sistemático de esclavitud se le arrancaba de su casa y de su hogar. Sobre todas estas ingenuidades, ha caído un crepúsculo de desilusión. Las Arcadias desaparecen al sacarlas del bosque, Pan ha muerto, y los pastores se han desparramado como sus ovejas. Y, sin embargo, la hora estaba próxima en que todo iba a cambiar, y aunque nadie lo había oído todavía, un grito lejano, en lengua desconocida, iba a hacerse oír sobre las montañas. Los pastores habían encontrado al fin a su Pastor.
Lo que encontraron entonces estaba a tenor con las cosas que veían todos los días. El populacho se ha equivocado en muchas cosas; pero no se ha equivocado al creer que las cosas sagradas tendrían una habitación, y que la Divinidad no necesitaba desdeñar los límites de tiempo y espacio. Los bárbaros que concibieron la fantástica idea del sol captado y encerrado en una caja, o el mito salvaje de aquel dios que era rescatado con la piedra con que se abatía a su enemigo, estaban más cerca del sublime secreto de la caverna y sabían más de las vicisitudes del mundo que todos aquellos hombres de las ciudades mediterráneas, que se habían contentado con frías abstracciones o con generalizaciones cosmopolitas; más que todos los que hilaban delgadísimo el pensamiento con la rueca del trascendentalismo de Plauto o el orientalismo de Pitágoras. Lo que encontraron los pastores no era una academia o una república, no era un sitio donde se hacía la alegoría de los mitos, se los diseñaba o se los desechaba. No; era el lugar donde los sueños eran realidad. Desde aquel día, no hubo más mitologías en el mundo.
Al convertir la comedia de Belén en una égloga latina, no se hizo más que unir los dos eslabones más importantes de la historia humana. Virgilio, como ya hemos visto, representa el paganismo sensato, frente al paganismo insensato que sacrifica al hombre; pero las virtudes virgilianas y su paganismo sensato estaban en incurable decadencia, planteando un problema cuya solución no llegó hasta la revelación a los Pastores.
Si el mundo hubiera podido escoger, al cansarse de ser demoníaco, se hubiera curado, simplemente, con ser sensato. Pero si también se hubiera cansado de ser sensato, ¿qué hubiera sucedido? El suceso esperado es lo que regocija a los pastores de la égloga arcádica. Una de las églogas hasta está considerada como una profecía de lo que iba a producirse. Pero donde encontramos mayor identificación con el gran acontecimiento, es en el tono y en la dicción del gran poeta, y más aun en las propias frases humanas de los pastores virgilianos: Incipe parve puer, risu cognoscere matrem… En ellas se encuentra lo mejor que existe en las remotas tradiciones latinas. Algo más que un ídolo de madera, presidiendo para siempre la familia humana: un Dios y su Hogar. La mitología tiene muchos errores; pero no ha andado equivocada al ser tan carnal como la Encarnación. Con voz parecida a la que se supone resonó en las grutas, puede gritar otra vez: “¡Lo hemos visto, nos ha visto un Dios visible!”, a cuya voz los pastores bailan, alegremente, en las cimas, sobre la frialdad de los filósofos. Pero los filósofos también han oído.
Todavía queda otra extraña y bella historia. Los filosófos han llegado de las tierras de Oriente, coronados con la majestad de reyes y vestidos con el misterio de los magos. Su misterio es tan melodioso como sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los acompaña toda la sabiduría, que han mirado en las estrellas de Caldea y el sol de Persia. En ellos vemos la misma curiosidad que impulsa a todos los sabios. Los anima el mismo ideal humano que los animaría si sus nombres fueran Confucio, Pitágoras o Platón. Eran de los que buscan no la leyenda, sino la verdad de las cosas. Su sed de verdad era sed de Dios, y tuvieron su recompensa. El premio fue ver completo lo que estaba incompleto. En sus propias tradiciones y en sus propios razonamientos, encontraban confirmado que aquello era la Verdad. Confucio habría encontrado un nuevo fundamento de la familia, en la Sagrada Familia. Buda hubiera visto nuevas renunciaciones: de estrellas, mejor que de joyas; de divinidades, más que de realeza.
Todos los sabios hubieran tenido el derecho de decir, o mejor un nuevo derecho a decir que sus antiguas enseñanzas eran verdad. Pero los sabios habían venido a aprender, habían venido a completar sus conceptos con algo que antes no se concebía. Buda hubiera descendido de su impersonal paraíso, para adorar a una persona. Confucio habría dejado sus templos de adoración al pasado, para adorar a un Niño.
El nuevo cosmos era más amplio que el viejo cosmos, porque el Cristianismo es mayor que la creación, tal y como era antes de Cristo; porque en él se incluyen las cosas que eran y las que no eran. Vale la pena insistir en este punto, estableciendo una comparación con la creencia piadosa de los chinos, que es semejante a las virtudes de otras creencias paganas. Nadie ignora que forma parte de nuestras doctrinas un razonable respeto a los padres; del que participó Dios mismo durante su niñez en lo que atañe a sus padres terrenales. Pero en lo que respecta al amor de los padres hacia Él, la idea es completamente distinta a la de la creencia confuciana. El niño Cristo no es nunca semejante al niño Confucio: nuestro misticismo le concibe en una eterna infancia. A Confucio no se le hubiera aparecido nunca el Niño, como llegó a los brazos de San Francisco.
La Iglesia contiene todo lo que el mundo no contiene. La propia vida no atiende tan bien como la Iglesia a todas las necesidades del vivir. La Iglesia puede enorgullecerse de su superioridad sobre todas las religiones y todas las filosofías.
¿Dónde tienen los estoicos y los adoradores del pasado un Santo Niño? ¿Dónde está la Nuestra Señora de los Musulmanes, la mujer que no fue hecha para ningún hombre, y que está sentada por encima de todos los ángeles? (…)
Y lo mismo en las filosofías o herejías modernas. ¿Cómo lo hubiera pasado Francisco el Trovador entre los calvinistas y aún entre los utilitarios de la escuela de Mánchester? ¿Cómo lo hubiera pasado Santa Juana de Arco, una mujer que esgrimía la espada y conducía a los hombres a la guerra, entre los cuáqueros o la secta tolstoiana de los pacifistas? Y, sin embargo, hombres como Pascal y Bossuet son tan lógicos y tan analistas como cualquiera de los calvinistas o utilitaristas, e innumerables Santos católicos han pasado su vida predicando la paz y evitando la guerra.
Otro tanto sucede con las ultramodernas tentativas de nuevas religiones. Ninguna ha sido capaz de hacer una cosa que, aun siendo mayor que el Credo, no deje algo afuera (…)
Hay que registrar, además, el importante hecho de que los Magos, que representan en el Nacimiento el misticismo y la filosofía, están impulsados por el afán de indagar algo nuevo, y encuentran, realmente, algo inesperado. Porque en esta idea de búsqueda y de descubrimiento que inspira la Natividad, se llega, en efecto, al descubrimiento de una verdad científica. En las otras figuras místicas de la milagrosa comedia —en el ángel y en la Madre, en los pastores y en los soldados de Herodes—, podrán verse aspectos a la vez más sencillos y sobrenaturales, más elementales o más emocionantes. Pero a los Reyes de Oriente hay que considerarlos en su afán de sabiduría; la luz que van a recibir va, derechamente, al intelecto. Y la luz es ésta: que el credo católico es el único católico y nada más que católico. La filosofía de la Iglesia es universal. La filosofía de los filósofos no lo es. Si Platón o Pitágoras o Aristóteles hubieran podido recibir un instante la luz que salía de la pequeña cueva, se hubieran convencido ellos mismos de que su propia luz no era universal. El descubrimiento de esta gran verdad, es lo que da su tradicional majestad y misterio a las figuras de los Reyes; el descubrimiento de que la religión abarca más que la filosofía, y que esta religión es la que más abarca de todas las religiones. La gran paradoja del grupo que contemplamos en la caverna es que mientras nuestra emoción tiene una simplicidad infantil, nuestros pensamientos se enlazan en una complejidad sin fin, y nunca podemos llegar al fin de nuestras propias ideas, acerca de la paternidad del niño y de la niña madre.
Contentémonos con decir que la mitología vino con los pastores, y la filosofía con los filósofos, y que ambas se fundaron en el reconocimiento de la religión.
Hubo un tercer elemento que no debe ser ignorado. Estuvo presente, en efecto, desde las primeras escenas del drama, aquel Enemigo que ensució las leyendas con el pecado y congeló las teorías con el ateísmo del modo que hemos visto cuando tratamos del culto consciente a los demonios. Al describir este culto y su devorador odio por la inocencia, según se ve en las artes de la brujería y en sus inhumanos sacrificios humanos, ya he descrito alguno de los modos indirectos con que penetró en el paganismo sano; cómo manchó la imaginación mitológica con la lujuria, cómo convirtió en locura el orgullo imperial. Estas dos influencias se hacen sentir en el drama de Belén. Un gobernador del Imperio romano, de sangre oriental, aunque se vista y se conduzca como un romano, siente, en aquella hora, dentro de sí, el horrible espíritu.
Herodes, alarmado por los rumores de que había surgido un misterioso rival, revive el gesto salvaje de los caprichosos déspotas de Asia, y ordena el asesinato de la nueva generación. Todo el mundo sabe la historia, pero no todos han visto su significado. Cuando el tenebroso plan empieza a hacer brillar los ojos de Herodes, puede advertirse que una sombra gris se proyecta detrás de él y mira por encima de su hombro. Su mirada es la de Moloch. Es el Demonio que aguarda el último tributo de la raza de Sem, que en este primer festival de Navidades quiere celebrar también su propia fiesta.
Si no comprendemos bien la presencia del Enemigo, estamos expuestos a falsear la significación de la Navidad. La Navidad, para nosotros los cristianos, ha llegado a ser una cosa dulce, apacible, sencilla, cuando en realidad es algo muy complejo; no es una nota sola, sino el sonido simultáneo de muchas notas: la humildad, la alegría, la gratitud, el miedo místico; pero al mismo tiempo, el alerta y el drama. No es sólo una conmemoración para los pacíficos y los romeros; no es una conferencia de paz hindú. Hay en ella también algo de lucha, de desafío. Algo que hace que cuando las campanas tañen a media noche, su tañido sea tan horrísono como los cañonazos de una batalla, de una batalla que acaba de ganarse. La atmósfera de fiesta que respiramos en las Navidades, como una reminiscencia de la fiesta de aquel sagrado día, no puede hacernos olvidar que la fiesta del Nacimiento se celebró en una caverna.
Verdad es que esa caverna era un refugio contra los enemigos, y que esos enemigos recorrían ya la pradera pedregosa que se extendía sobre ella, como un cielo. Que los cascos de los caballos de Herodes pasaron como un trueno sobre la cabeza de Cristo. Pero esa caverna era como una fortaleza subterránea, adelantaba en el campo enemigo. Herodes, inquieto, sentía que el ataque venía de debajo de tierra, y que como en un terremoto, su palacio se hundía con él.
Este es, acaso, el mayor de los misterios de la caverna. Aunque los hombres busquen el infierno debajo de la tierra, en esta ocasión era el cielo lo que buscaban. Algo así como un cataclismo de los cielos, la paradoja de la posición completa; que desde entonces, lo más excelso trabaja en el interior. La realeza sólo puede volver a su ser por una especie de rebelión. Así, pues, la Iglesia, en sus comienzos, no es una soberanía, sino más bien una rebelión contra el príncipe del mundo. Luchaba, en realidad, contra una usurpación obscura e inconsciente, que fue la que originó la rebelión. El Olimpo permanecía suspendido en el firmamento, como una nube blanca y quieta de formas suntuosas. La filosofía estaba aún encumbrada en lo más alto, en los tronos reales, mientras Cristo nacía en una cueva y la Cristiandad en las catacumbas. Los orígenes de la rebelión eran obscuros.
La gran paradoja de la caverna es ésta: por un lado, es un agujero, un rincón despreciable, donde los sin patria se amontonan como escorias; por otro, es como un palacio encantado, como algo muy valioso que los tiranos buscan como un tesoro. El posadero envía a ese rincón a los parias, porque no quiere acordarse de ellos; el rey va a buscarlos allí, porque no los puede olvidar. Esta paradoja es la iniciación de la vida de la Iglesia. Era importante, cuando era aún insignificante, cuando era aún impotente. Y era importante porque era intolerable, y justo es decir que era intolerable porque, a su vez, era intolerante. Se la odiaba, porque secreta y calladamente había declarado la guerra, porque se había alzado para destrozar los cielos y la tierra del paganismo. No es que quisiera destruir esa creación de oro y mármol, pero pensaba que el mundo podía pasarse sin ella, y miraba a través del oro y el mármol, como si hubieran sido cristal. Los que calumniaron a los cristianos, acusándolos del incendio de Roma, estaban más cerca de la verdadera naturaleza de la Iglesia, que los modernos profesores que nos dicen que los cristianos son una especie de sociedad ética, y que fueron martirizados por predicar de un modo lánguido el amor a nuestros semejantes.
Herodes tiene su papel en la comedia milagrosa de Belén, porque significa la amenaza a la Iglesia militante y nos la representa, desde un principio, perseguida y obligada a luchar por su vida.
Y los que piensen que esto es una nota discordante, recuerden que esta nota suena, simultáneamente, con las campanas de Navidad; y si piensan que la idea de la Cruzada hace daño a la idea de la Cruz, les diremos que la idea de la Cruz está dañada sólo para ellos, dañada, digámoslo así, desde la Cuna.
Y esto es lo que nos proponíamos en este lugar. Reunir la combinación de ideas que edifican la idea cristiana y católica, y hacer notar que todas ellas han cristalizado en la bella historia de la Navidad. Hay dos cosas distintas que forman, sin embargo, una sola cosa. La primera es el intento humano de que un cielo ha de ser algo tan local y recogido como un hogar. Es la idea que persiguen todos los poetas y todos los mitos paganos: que un paraje cualquiera pueda ser el altar de un dios o la habitación de un bienaventurado. Yo no comprendo por qué el racionalismo se niega a satisfacer esta necesidad.
El segundo elemento de este estudio, es la realización de una filosofía más vasta que las demás filosofías: más vasta que la de Lucrecio, e infinitamente más vasta que la de Spencer. Por ella se mira el mundo a través de miles de ventanas, mientras los antiguos estoicos y los modernos agnósticos no disponen más que de una.
El tercer punto es que, al mismo tiempo que reúne la localización de la poesía y la amplitud mayor de la más amplia filosofía, es también una lucha y un reto. Porque si, deliberadamente, está dispuesta a abrazar cualquier aspecto de la verdad, está inflexiblemente dispuesta a batallar contra cualquier aspecto del error. Requiere a todo hombre para que luche por ella, y requiere toda clase de armas para esa lucha. Proclama la paz en la tierra, pero no olvida nunca por qué hubo guerra en los cielos.
Esta es la trinidad de verdades simbolizadas aquí por tres personajes de la vieja historia de la Navidad: los pastores y los Reyes y aquel otro rey que asesinó a los niños.
Sencillamente, no es verdad que las otras religiones y las filosofías sean, en este aspecto, rivales suyas. No es verdad tampoco, que cualquiera de ellas reúna esa combinación de caracteres. El budismo se jacta de ser en igual grado místico, pero no aspira a ser en igual grado militante. El islamismo se jacta de ser en igual grado militante, pero no quiere ser en igual grado metafísico y sutil. El confucianismo se jacta de satisfacer la sed de orden y de razón de los filósofos, pero no puede satisfacer la sed de los místicos de milagro, sacramento y consagración de cosas concretas. Son muchas las evidencias de la presencia de un espíritu, a la vez universal y único.
Resumiendo: no hay ningún motivo en la leyenda pagana, ni en el anecdotario filosófico, ni en el acontecimiento histórico, capaz de impresionarnos tan profundamente como la palabra Belén; que ningún nacimiento o niñez de un Niño Dios o de un sabio puede emocionarnos como la Navidad. Porque aquellos serán siempre o demasiado formales y clásicos o demasiado sencillos y salvajes o demasiado cultos y complicados. Nadie, cualesquiera que sean sus ideas, aceptará esos hechos como algo íntimo y propio.
La verdad es ésta: que en este episodio de la naturaleza humana, que es el Nacimiento, hay un carácter individual y peculiarísimo, algo psicológicamente sustancial, que no puede interpretarse como una mera leyenda o la simple historia de la vida de un gran hombre. Porque no inclina nuestras mentes, sistemáticamente, a la grandeza, hacia esa admiración ampulosa y exagerada de los reyes y de los dioses, a que, en todas las edades, se encontró propicia la mente humana, sino que es algo consustancial en nosotros, que nos sorprende desde dentro de nuestro propio ser, como si, explorando nuestra habitación espiritual, diéramos, de pronto, con un aposento ignorado hasta entonces, del que saliera una clara luminosidad. Algo que, aun a los más endurecidos corazones, traiciona con una irresistible atracción hacia el bien. Algo que no está hecho con lo que el mundo llamaría “materia fuerte”. Algo que es todo lo que hay en nosotros de ternura eterna. Algo que es la palabra rota y la razón perdida, que se concretan y se hacen positivas. Algo por lo que los reyes exóticos llegaron de un país lejano y por lo que los pastores dejaron sus correrías por la montaña, y por lo que la noche y la caverna imperaron solas, recibiendo algo que era más humano que la Humanidad misma.
(G.K. Chesterton, El hombre eterno, LEA, Bs. As., 1987, pp. 201-221)